LA NOCHE DE LOS VISONES
(o la última fiesta de la Unidad Popular)[Publicado en Loco Afán (2000), Anagrama]
Santiago se bamboleaba con los temblores de tierra y los vaivenes políticos que fracturaban la estabilidad de la joven Unidad Popular. Por los aires un vaho negruzco traía olores de pólvora y sonajeras de ollas, «que golpeaban las señoras ricas a dúo con sus pulseras y alhajas». Esas damas rubias que, pedían a gritos un golpe de Estado, un cambio militar que detuviera el escándalo bolchevique. Los obreros las miraban y se agarraban el bulto ofreciéndoles sexo, riéndose a carcajadas, a toda hilera de dientes frescos, a todo viento libre que respiraban felices cuando hacían cola frente a la UNCTAD para almorzar. Algunas locas se paseaban entre ellos, simulando perder el vale de canje, buscándolo en sus bolsos artesanales, sacando pañuelitos y cosméticos hasta encontrarlo con grititos de triunfo, con miradas lascivas y toqueteos apresurados que deslizaban por los cuerpos sudorosos. Esos músculos proletarios en fila, esperando la bandeja del comedor popular ese lejano diciembre de 1972. Todas eran felices hablando de Música Libre, el lolo Mauricio y su boca aceituna, de su corte de pelo a lo Romeo. De sus jeans pata de elefante tan apretados, tan ceñidos a las caderas, tan apegados a su ramillete de ilusiones. Todas lo amaban y todas eran sus amantes secretas. "Yo lo vi. A mí me dijo. El otro día me lo encuentro". Se apresuraban a inventar historias con el príncipe mancebo de la televisión, asegurando que era de los nuestros, que también se le quemaba el arroz, y una prometió llevarlo a la fiesta de Año Nuevo. A esa gran comilona que había prometido la Palma, esa loca rota que tiene puesto de pollos en la Vega, que quiere pasar por regia e invitó a, todo Santiago a su fiesta de fin de año. Y dijo que iba a matar veinte pavos para que las locas se hartaran y no salieran pelando. Porque ella estaba contenta con Allende y la Unidad Popular, decía que hasta los pobres iban a comer pavo ese Año Nuevo. Y por eso corrió la bola que su fiesta sería inolvidable.
Todo el mundo estaba invitado, las locas pobres, las de Recoleta, las de medio pelo, las del Blue Ballet, las de la Carlina, las callejeras que patinaban la noche en la calle Huérfanos, la Chumilou y su pandilla travesti, las regias del Coppelia y la Pilola Alessandri. Todas se juntaban en los patios de la UNCTAD para imaginar los modelitos que iban a lucir esa noche. Que la camisa de vuelos, que el cinturón Saint-Tropez, que los pantalones rayados, no, mejor los anchos y plisados como maxifalda, con zuecos y encima tapados de visón, suspiró la Chumilou. “De conejo querrás decir linda, porque no creo que tengas un visón." “Y tú regia. ¿De qué color es el tuyo?” "Yo no tengo", dijo la Pilola Alessandri, “pero mi mamá tiene dos.” "Tendría que verlos.” "Cuál quieres. ¿El blanco o el negro?” “Los dos”, dijo desafiante la Chumilou. “El blanco para despedir el 72, que ha sido una fiesta para nosotros los maricones pobres. Y el negro para recibir el 73, que con tanto güeveo de cacerolas se me ocurre que viene pesado.” Y la Pilola Alessandri, que había ofrecido los abrigos, no pudo echarse para atrás, y esa noche de fin de año llegó en taxi a la UNCTAD, y después de los abrazos, sacó las pieles sustraídas a la mamá, diciendo que eran auténticas, que el papá los había comprado en la Casa Dior de París, y que si algo les pasaba la mataban. Pero las locas no la escucharon, envolviéndose en los pelos posando y modelando mientras caminaban a tomar la micro para Recoleta, comentando que ninguna había probado bocado, menos la Pilola que en el apuro por sacar los abrigos se había perdido la cena familiar con langosta y caviar, por eso estaba muerta de hambre, con el estómago hecho un nudo, desesperada por llegar donde la Palma a probar los pavos de la rota.
Al cruzar el grupo frente a una comisaría, las regias se adelantaron para no tener problemas, pero igual los pacos algo gritaron. Entonces la Chumilou se detuvo, y haciendo resbalar el visón por su hombro, sacó un abanico y les dijo que estaba preparada para la noche. Después en la micro no dejó de arrastrar el tapado por el pasillo haciéndose la azafata. Cantando un cuplé, transformando el viaje en un show de risas y tallas que respondían las otras acaloradas por el verano nocturno. Cuando llegaron, no quedaban rastros de pavo; una ponchera de vino con frutas y trozos mordidos de canapés regaban la mesa. La Palma pidiendo disculpas, corriendo de un lado a otro porque habían llegado las regias, las famosas, las pitucas culturales, las chupas de muelas bajando del avión. Esas rucias estiradas que en la calle Huérfanos le hacían desprecios, las mismas locas jai que odiaban a Allende y su porotada popular. Ellas, que derramaban chorros de perlas, lagrimeras porque a la mamá los rotos le habían expropiado el fundo. La Astaburuaga, la Zañartu y la Pilola Alessandri, tan peladoras, tan conchudas, tan elegantes con sus abrigos de visón Porque llegaron hasta Recoleta con abrigos de visón como la Taylor, como la Dietrich, en micro. No te digo. El barrio se despobló para verlas, a ellas, tan sofisticadas como estrellas de cine, como modelos de la revista Paula. Y las viejas pobladoras no lo podían creer, se quedaron sin habla cuando las vieron entrar a la casa de la Palma. A esa fiesta coliza que ella había preparado por meses. Y al verlas llegar, todas empieladas con ese calor, mirando con asco la casa, diciendo de reojo: Regio tu plaqué niña por los candelabros de yeso que decoraban la mesa, la pobre mesa con mantel plástico donde nadaban algunos huesos de pollo y restos de comida, la Palma no hallaba dónde meterse, dando explicaciones, reiterando que había tanta comida; veinte pavos, champaña por cajas, ensaladas y helados de todos los sabores. Pero estas locas rotas son tan hambrientas, no dejaron nada, se lo comieron todo. Como si viniera una guerra
Toda la noche salpicaron las cumbias maricuecas ese primer amanecer del año 73. Al correr la farra con nuevas botellas de pisco y de vino que mandaron a comprar las reglas, los matices sociales se confundieron en brindis, abrazos y calenturas desplegadas por el patio engalanado con globos y serpentinas. Alianzas de gueto, seducciones comunes, agarrones de nalgas y apretones de los vecinos obreros que Regaban a saludar a las regias Pompadour, amigas de la dueña de casa. Conchazos y más ironías que estallaban en risas e indirectas por la ausente comilona. En medio de la música, la Pilola gritaba: «Se te volaron los pavos niña» y otra vez la Palma volvía a las explicaciones, juntaba los andamios descarnados y las plumas, mostrando un cementerio de huesos que fue arrumbando en el centro de la mesa. Al comienzo fue el bochorno sonrojado de la dueña de casa disculpándose, cuando paraban la cumbia y las regias gritaban: «Ataja ese pavo niña», pero después el alcohol y la borrachera transformó la vergüenza en un juego. Por todos lados, las locas juntaban huesos y los iban arreglando en la mesa como una gran pirámide, como una fosa común que iluminaron con velas. Nadie supo de dónde una diabla sacó una banderita chilena que puso en el vértice de la siniestra escultura. Entonces la Pilola Alessandri se molestó, e indignada dijo que era una falta de respeto que ofendía a los militares que tanto habían hecho por la patria. Que este país era un asco populachero con esa Unidad Popular que tenía a todos muertos de hambre. Que las locas rascas no sabían de política y no tenían respeto ni siquiera por la bandera. Y que ella no podía estar ni un minuto más allí, así que le pasaran los visones porque se retiraba. ¿Qué visones niña?, le contestó la Chumilou echándose aire con su abanico.
Aquí las locas rascas no conocemos esas cosas. Además, con este calor. ¿En pleno verano? Hay que ser muy tonta para usar pieles linda. Entonces el grupo de pitucas cayó en cuenta que hacía mucho rato no veían las finas pieles. Llamaron a la dueña de casa, que borracha, aún seguía coleccionando huesos para elevar su monumento al hambre. Buscaron por todos los rincones, deshicieron las camas, preguntaron en el vecindario, pero nadie recordaba haber visto visones blancos volando en las fonolas de Recoleta. La Pilola no aguantó más y amenazó con llamar a su tío comandante si no aparecían los abrigos de la mamá.
Pero todas las locas la miraron incrédulas, sabiendo que nunca lo haría por temor a que su honorable familia se enterara de su resfrío. La Astaburuaga, la Zañartu y unas cuantas arribistas solidarias con la pérdida se retiraron indignadas jurando no pisar jamás ese roterío. Y mientras esperaban en la calle algún taxi que las sacara de esos tierrales, la música volvió a retumbar en la casucha de la Palma, volvieron los tiritones de pelvis y el mambo número ocho dio inicio al show travesti. De pronto alguien cortó la música y todas gritaron a coro: «Se te voló el visón niña. Ataja ese visón. »
El primer amanecer del 73 fue una gasa descolorida sobre las bocas abiertas de los colizas durmiendo desmadejados en la casa de la Palma. Por todos lados las cenizas de los cigarros bajo el parrón las guirnaldas pisoteadas. Leves quejidos de ensarte se oían en las revueltas camas. Vasos a medio tomar, mecidos por el vaivén de una cacha en reposo, risitas calladas recordando el vuelo del visón. Y esa luz hueca entrando por las ventanas, esa luz de humo flotando a través de la puerta abierta de par en par. Como si la casa hubiera sido una calavera iluminada desde el exterior. Como si las locas durmieran a raja suelta en ese hotel cinco calaveras. Como si el huesario velado, erigido aún en medió de la mesa, fuera el altar de un devenir futuro, un pronóstico un horóscopo anual que pestañeaba lágrimas la cera de las velas, a punto de apagarse, a punto de la última chispa social en la banderita de papel que coronaba la escena.
Desde ahí, los años se despeñaron como derrumbe de troncos que sepultaron la fiesta nacional. Vino el golpe y la nevazón de balas provocó la estampida de las locas, que nunca más volvieron a danzar por los patios floridos de la UNCTAD. Buscaron otros lugares, se reunieron en los paseos recién inaugurados de la dictadura. Siguieron las fiestas más privadas, más silenciosas, con menos gente educada por la cripta, del toque de queda. Algunas discotecas siguieron funcionando porque el régimen militar nunca reprimió tanto al coliseo corno en Argentina o Brasil. Quizás, la homosexualidad acomodada nunca fue un problema subversivo que alterara su pulcra moral. Quizás, había demasiadas locas de derecha que apoyaban el régimen. Tal vez su hedor a cadáver era amortiguado por el perfume francés de los maricas del barrio alto. Pero aun así, el tufo mortuorio de la dictadura fue un adelanto del sida, que hizo su estreno a comienzos de los ochenta.
De aquella sinopsis emancipada sólo quedó la UNCTAD, el gran elefante de cemento que por muchos albergó a los militares. Luego la democracia fue recuperando las terrazas y patios, donde ya no quedan las esculturas que donaron los artistas de la Unidad Popular. También los enormes auditóriums y salas de conferencias, donde hoy se realizan foros y seminarios sobre homosexualidad, sida, utopías y tolerancias.
De esa fiesta sólo existe una foto, un cartón deslavado donde reaparecen los rostros colizas lejanamente expuestos a la mirada presente. La foto no es buena, pero salta a la vista la militancia sexual del grupo que la compone. Enmarcados en la distancia, sus bocas son risas extinguidas, ecos de gestos congelados por el flash del último brindis. Frases, dichos, muecas y conchazos cuelgan del labio a punto de caer, a punto de soltar la ironía en el veneno de sus besos. La foto no es buena, está movida, pero la bruma del desenfoque aleja para siempre la estabilidad del recuerdo. La foto es borrosa, quizás porque el tul estropeado del sida entela la doble desaparición de casi todas las locas. Esa sombra es una delicada venda de celofán que enlaza la cintura de la Pilola Alessandri, apoyando su cadera marícola en el costado derecho de la mesa. Ella se compró la epidemia en Nueva York, fue la primera que la trajo en exclusiva, la más auténtica, la recién estrenada moda gay para morir. La última moda fúnebre que la adelgazó como ninguna dieta lo había conseguido. La dejó tan flaca y pálida como una modelo del Vogue, tan estirada y chic como un suspiro de orquídea. El sida le estrujó el cuerpo y murió tan apretada, tan fruncida, tan estilizada y bella en la economía aristócrata de su mezquina muerte.
La foto no es buena, no se sabe si es blanco y negro o si el color se fugó a paraísos tropicales. No se sabe si el rubor de las locas o las mustias rosas del mantel plástico, las fue lavando la lluvia y las inundaciones, mientras la foto estuvo colgada de un clavo en la casucha de la Palma. Difícil descifrar su cromatismo, imaginar colores en las camisas goteadas por la escarcha del invierno pobre. Solamente un aura de humedad amarilla el único color que aviva la foto. Solamente esa huella mohosa enciende el papel, lo diluvia en la mancha sepia que le cruza el pecho a la Palma. La atraviesa, clavándola como a un insecto en el mariposario del sida popular. Ella se lo pegó en Brasil, cuando vendió el puesto de pollos que tenía en la Vega, cuando no aguantó más a los milicos y dijo que se iba a maraquear a las arenas de Ipanema. Para eso una es loca y tiene que vivir en carnaval y zambearse la vida. Además con el dólar a 39 pesos, la piñata carioca estaba al alcance de la mano. La oportunidad de ser reina por una noche al costo de una vida. Y que fue, dijo en el aeropuerto imitando a las cuicas «Una se gasta lo que tiene nomás.»
Y fue generoso el sida que le tocó a la Palma, callejeado, revolcado con cuanto perdido hambriento le pedía sexo. Casi podría decirse que lo obtuvo en bandeja, compartido y repartido hasta la saciedad por los viaductos ardientes de Copacabana. La Palma sorbió el suero de Kapossi hasta la última gota, como quien se harta de su propio fin sin miramientos. Ardiendo en fiebre, volvía a la arena, repartiendo la serpentina contagiosa a los vagos, mendigos y leprosos que encontraba a la sombra de su Orfeo Negro. Un sida ebrio de samba y partusa la fue hinchando como un globo descolorido, como un condón inflado por los resoplidos de su ano piadoso. Su ano filántropo, retumbando panderetas y timbales en el ardor de la colitis sidosa. Así fuera una fiesta, una escola de samba para morir lentejuelada y dispersa en el tumbar de las favelas, en el perfume africano suelto, mojando che la rúa, la avenida Atlántida, la calle de Río siempre dispuesta a pecar y a cancelar en carne los placeres de su delirio.
La Palma regresó y murió feliz en su desrajada agonía. Se despidió escuchando la música de Ney Matogrosso, susurrando la saudade de la partida. En otra fiesta nos vemos, dijo triste mirando la foto clavada en las tablas de su miseria. Y antes de cerrar los ojos, pudo verse tan joven, casi una doncella sonrojada empinando la copa y un puñado de huesos en aquel verano del 73. Se vio tan bella en el espejo de la foto, arrebozada por el visón blanco de la Pilola, se vio tan regia en la albina aureola de los pelos, que detuvo la mano huesuda de la Muerte para contemplarse. Le dijo a la Pálida espérate un poco, y se agarró un momento más de la vida para saciar su narciso empielado. Luego relajó los párpados y se dejó ir, flotando en la seda de ese recuerdo.
La foto no es buena, la toma es apresurada por el revoltijo de locas que rodean la mesa, casi todas nubladas por la pose rápida y el «loco afán» por saltar al futuro. Pareciera una última cena de apóstoles colizas, donde lo único nítido es la pirámide de huesos en el centro de la mesa. Pareciera un friso bíblico, una acuarela del Jueves Santo atrapada en los vapores de la garrafa de vino que sujeta la Chumilou, como cáliz chileno. Ella se puso al centro, ocupó el lugar de Cristo a falta de luminarias. Empinada en los veinte centímetros de sus zuecos, la Chumilou destaca su glamour travesti. El visón negro de la Pilola, apenas resbalado por la blancura de los hombros, en un abrazo animal que entibia su frágil corazón, su delicado suspiro de virgen nativa. Toda capullo, toda botón de rosa enguantada en el ramaje del visón. Alguna foto del cine la recuerda altiva en la mejilla que ofrece un beso. Sólo un beso, parece decir la Chumilou al lente de la cámara que arrebata gesto. Un solo beso del flash para granizarla de brillos para dejarla encandilada por el relámpago de su propio espejo. Su mentiroso espejo, su falsa imagen de diva proletaria apechugando con el kilo de pan y los tomates para el desayuno de su familia. Jugándoselas todas en la esquina del maraqueo sodomita, peleando a navajazos su territorio prostibular. La Chumilou era brava, decían las otras travestis. La Chumilou era de armas tomar cuando alguna aparecida le quitaba un cliente. Ella era la preferida, la más buscada, el único consuelo de los maridos aburridos que se empotaban con su olor de maricón ardiente. Por eso, el aguijón sidoso la eligió como carnada de su pesca milagrosa. Por trágatelas todas, por comenunca, por incansable cachera de la luna monetaria. Por golosa, no se fijo' que en la cartera ya no le quedaban condones. Y eran tantos billetes, tanta plata, tantos dólares que pagaba ese gringo. Tanto maquillaje, máquinas de afeitar y cera depilatoria. Tantos vestidos y zapatos nuevos para botar los zuecos pasados de moda. Tanto pan, tantos huevos y tallarines que podía llevar a su casa. Eran tantos sueños apretados en el manojo de dólares. Tantas bocas abiertas de los hermanos chicos que la perseguían noche a noche. Tantas muelas cariadas de la madre que no tenla plata para el dentista, Y la esperaba en su insomne madrugada con ese clavo ardiendo. Eran tantas deudas, tantas matrículas de colegio, tanto por pagar, porque ella no era ambiciosa como decían los otros colas. La Chumilou se conformaba con poco, apenas una pilcha de la ropa americana, una blusita, una falda, un trapo ajado que la madre cosía por aquí, entraba por acá, pegándole encajes y brillos, acicalando el uniforme laboral de la Chumi. Diciéndole que tuviera cuidado, que no se metiera con cualquiera, que no olvidara el condón, que ella misma se los compraba en la farmacia de la esquina, y tenía que pasar la vergüenza de pedirlos. Pero esa noche no le quedaba ninguno, y el gringo impaciente, urgido por montarla, ofreciendo el abanico verde de sus dólares. Entonces la Chumi cerró los ojos y estirando la mano agarró el fajo de billetes. No podía ser tanta su mala suerte que por una vez, una sola vez en muchos años que lo hacía en carne viva, se iba a pegar la sombra. Y así la Chumi, sin quererlo, cruzó el pórtico entelado de la plaga, se sumergió lentamente en las viscosas aguas y sacó pasaje dé ida en la siniestra barca. Fue un secuestro inevitable, decía. Además, ya he vivido tanto, han sido tan largos mis veinticinco años, que la muerte me cae y la recibo como vacaciones. Solamente quiero que me entierren vestida de mujer; con mi uniforme de trabajo, con los zuecos plateados y la peluca negra. Con el vestido de raso rojo que me trajo tan buena suerte. Nada de joyas, los diamantes y esmeraldas se los dejo a mi mamá para que se arregle los dientes. El fundo y las casas de la costa para mis hermanos chicos, que merecen un buen futuro. Y para las colas travestis, les dejo la mansión de cincuenta habitaciones que me regaló el Sheik. Para que hagan una casa de reposo para las más viejas. No quiero luto, nada de llantos, ni esas coronas de flores rascas compradas a la rápida en la pérgola. Menos, esas siemprevivas tiesas que nunca se secan, como si uno no terminara nunca de morirse. A lo más una orquídea mustia sobre el pecho, salpicada con gotas de lluvia Y los cirios eléctricos, que sean velas. Muchas velas. Cientos de velas por el piso, por todos lados, bajando la escalera, chispeando en la calle San Camilo, Maipú, Vivaceta y La Sota de Talca. Tantas velas como en el apagón, tantas como los desaparecidos. Muchas llamitas salpicando la basta mojada de la ciudad. Como lentejuelas de fuego para nuestras lluviosas calles. Tantas como perlas de un deshilvanado collar, miles de vela como monedas de una alcancía rota. Tantas velas como estrellas arrancadas del escote. Tantas, como chispas de una corona para iluminar la derrota... Necesito ese cálido resplandor para verme como recién dormida. Apenas rosada por el beso murciélago de la muerte. Casi irreal, en la aureola temblorosa de las velas, casi sublime sumergida bajo el cristal. Que todos digan: Si parece que la Chumi está durmiendo, como la bella durmiente, como una virgen serena e intacta que el milagro de la muerte le borró las cicatrices. Ni rastros de la enfermedad; ni hematomas, ni pústulas, ni ojeras. Quiero un maquillaje niveo, aunque tengan que rehacerme la cara. Como la Ingrid Bergman en Anastasia, como la Betty Davis en Jezabel, casi una chiquilla que se durmió esperando. Y ojalá sea de madrugada, como al regresar a casa de palacio, después de bailar toda la noche. Nada de misas, ni curas, ni prédicas latosas. Ni pobrecito el cola, perdónelo señor para entrar en el santo reino. Nada de llantos, ni desmayos, ni despedidas trágicas. Que me voy bien pagá, bien cumplida como toda cupletera. Que ni falta me hacen los responsos ni los besos que me negó el amor... Ni el amor. Mírenme que ahí voy cruzando la espuma. Mírenme por última vez, envidiosas, que ya no vuelvo. Por suerte no regreso. Siento la seda empapada de la muerte amordazando mis ojos, y di o que fui feliz este último minuto. De aquí no me llevo nada, porque nunca tuve nada. Y hasta eso lo perdí.
La Chumilou murió el mismo día que llegó la democracia, el pobre cortejo se cruzó con las marchas que festejaban el triunfo del NO en la Alameda. Fue difícil atravesar esa multitud de jóvenes pintados, flameando las banderas del arco iris, gritando, cantando eufóricos, abrazando a las locas que acompañaban el funeral de la Chumí. Y por un momento se confundió duelo con alegría, tristeza y carnaval. Como si la muerte hiciera su camino y se bajara de la carroza a bailar un último de cueca. Como si aún se escuchara la voz moribunda en la Chumi, cuando supo el triunfo de la elección. Denle mis saludos a la democracia, dijo. Y parecía que la democracia en persona le devolvía el saludo, en los cientos de jóvenes descamisados que se encaramaron a la carroza, brincando sobre el techo, colgándose de las ventanas, sacando pintura spray y rayando todo el vehículo con grafitis que decían: Adiós Tirano. Hasta nunca Pinocho. Muerte al Chacal. Así, ante los horrorizados ojos de la mamá de la Chumí, la carroza quedó convertida en un carro alegórico, en una murga revoltosa que acompañó el sepelio por varias cuadras. Después retomó su marcha enlutada, su trote paquidermo por las desiertas calles hacia el cementerio. Entre las coronas de flores, alguien ensartó una bandera con el arco iris vencedor. Una bandera blanca cruzada de colores que acompañó a la Chumi hasta su jardín de invierno.
Tal vez, la foto de la fiesta donde la Palma es quizás el único vestigio de aquella época de utopías sociales, donde las locas entrevieron aleteos de su futura emancipación. Entretejidas en las muchedumbres, participaron de aquella euforia. Tanto a la derecha como a la izquierda de Allende, tocaron cacerolas y protagonizaron, desde su anonimato público, tímidos destellos, balbuceantes discursos que irían conformando su historia minoritaria en pos de la legalización.
Del grupo que aparece en la foto, casi no quedan sobrevivientes. El amarillo pálido del papel es un sol desteñido como desahucio de las pieles que enfiestan el daguerrotipo. La suciedad de las moscas fue punteando de lunares las mejillas, como adelanto maquillado del sarcoma. Todas las caras aparecen moteadas de esa llovizna purulenta. Todas las risas que pajarean en el balcón de la foto son pañuelos que se despiden en una proa invisible. Antes que el barco del milenio atraque en el dos mil, antes, incluso, de la legalidad del homosexualismo chileno, antes de la militancia gay que en los noventa reunió a los homosexuales, antes que esa moda masculina se impusiera como uniforme del ejército de salvación, antes que el neoliberalismo en democracia diera permiso para aparearse. Mucho antes de estas regalías, la foto de las locas en ese Año Nuevo se registra como algo que brilla en un mundo sumergido. Todavía es subversivo el cristal obsceno de sus carcajadas, desordenando el supuesto de los géneros. Aún, en la imagen ajada, se puede medir la gran distancia, los años de la dictadura que educaron virilmente los gestos. Se puede constatar la metamorfosis de las homosexualidades en el fin de siglo; la desfunción de la loca sarcomida por el sida, pero principalmente diezmada por el modelo importado del estatus gay, tan de moda, tan penetrativo en su tranza con el poder de la nova masculinidad homosexual. La foto despide el siglo con el plumaje raído de las locas aún torcidas, aún folclóricas en sus ademanes ilegales. Pareciera un friso arcaico donde la intromisión del patrón gay todavía no había puesto su marca. Donde el territorio nativo aún no recibía el contagio de la plaga, como recolonización a través de los fluidos corporales. La foto de aquel entonces muestra un carrusel risueño, una danza de risas gorrionas tan jóvenes, tan púberes en su dislocada forma de rearmar el mundo. Por cierto, otro corpus tribal diferenciaba sus ritos. Otros delirios enriquecían barrocamente el discurso de las homosexualidades latinoamericanas. Todavía la maricada chilena tejía futuro, soñaba despierta con su emancipación junto a otras causas sociales. El «hombre homosexual» o «mister gay», era una construcción de potencia narcisa que no cabía en el espejo desnutrido de locas. Esos cuerpos, esos músculos, esos bíceps que llegaban a veces por revistas extranjeras, eran un Olimpo del Primer Mundo, una clase educativa de gimnasia, un fisicoculturismo extasiado por su propio reflejo. Una nueva conquista de la imagen rubia que fue prendiendo en el arribismo malinche de las locas más viajadas, las regias que copiaron el modelito en New York y lo transportaron a este fin de mundo. Y junto al molde de Superman, precisamente en la aséptica envoltura de esa piel blanca, tan higiénica, tan perfumada por el embrujo capitalista. Tan diferente al cuero opaco de la geografía local. En ese Apolo, en su imberbe mármol, venía cobijado el síndrome de inmunodeficiencia, como si fuera un viajante, un turista que llegó a Chile de paso, y el vino dulce de nuestra sangre lo hizo quedarse.
Seguramente, el final común que compartieron la Palma, la Pilola Alessandri y la Chumilou habla del sida como de un repartidor público ausente de prejuicios sociales. Una fatídica generosidad ostenta la mano sidada en su clandestina repartija. Parece, decir: Hay para todos, no se agolpen. Que no se va a agotar, no se preocupen. Hay pasión y calvario para rato, hasta que encuentren el antídoto.
Quizás, las pequeñas historias y las grandes epopeyas nunca son paralelas, los destinos minoritarios siguen escaldados por las políticas de un mercado siempre al acecho de cualquier escape. Y en este mapa ultracontrolado del modernismo las fisuras se detectan y se parchan con el mismo cemento, con la misma mezcla de cadáveres y sueños que yacen bajo los andamios de la pirámide neoliberal. Quizás la última chispa en los ojos de la Palma, la Pilola Alessandri y la Chumilou fue un deseo. Más bien tres deseos que se quedaron esperando el visón perdido en esa fiesta.
Porque nunca se supo dónde fueron a parar las regias pieles de la Pilola. Se esfumaron en el aire de aquella noche de verano, como un sueno robado que siguió construyendo la anécdota más allá de la nostalgia. Especialmente en el invierno cero positivo de las locas, cuando el algodón nevado de la epidemia escarchó sus pies.
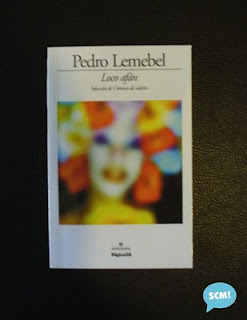


hermoso
ResponderEliminar